Guzmán Blanco: el negocio de la política, la política de los negocios.
En pocos períodos de la historia venezolana la relación entre los negocios y la política ha sido tan clara (y subsecuentemente estudiada) como durante el guzmancismo (1870-1899, si somos amplios e incorporamos los últimos once años en los que ya no gobernó Antonio Guzmán Blanco, pero lo hicieron sus copartidarios). La historiadora Mary Floyd delineó las características básicas del guzmancismo como sistema político. Se sostuvo, concluyó después de una amplia revisión documental, en dos grandes alianzas: una entre caudillos, que a cambio de tener una gran autonomía en sus regiones sostenían a Antonio Guzmán Blanco como gran caudillo nacional, y otra con los comerciantes[i]. Ellos le garantizaban los recursos para que el Estado tuviera caja, y a cambio recibían distintos negocios. El ejemplo clásico es el de la Compañía de Crédito de Caracas. Fundada el 9 de diciembre de 1870 con la asociación de cinco de aquellas casas comerciales a las que les había escrito la tranquilizadora carta pública de febrero: Eraso Hermanos y Cía., H.L. Boulton, J. Röhl y Cía., Santana Hermanos y Cía., y Calixto León y Cía.[ii]. Su acuerdo era girarle al gobierno 702.000 pesos durante el primer año, depositando una suma diaria de 1.800 $ por los primeros 90 días y 2.000 $ por los siguientes 270. A cambio la Compañía recibiría el 85% de los recaudado por aduanas a un interés del 1%, más acreencias a los socios. Para que no hubiera dudas, sus oficinas serían agentes de recaudación aduanera.
El negocio fue muy bueno. Cumplido el año, en 1871, es liquidada para crearse otra con el mismo nombre y más o menos los mismos socios, aunque con algunos nuevos. Esta segunda Compañía de Crédito duró hasta 1876, cuando es definitivamente liquidada y sus funciones transferidas a una nueva institución, el Banco de Caracas. Hasta ese momento había generado la fabulosa ganancia de 550.000 pesos venezolanos[iii], lo que equivalía más o menos a la misma cantidad de dólares de la época. Pero tan asociado estaba el banco a Guzmán Blanco, que en 1877, cuando el General Francisco Linares Alcántara encabezó una reacción en su contra, es liquidado para formar otro del mismo nombre. Pero los sueños del nuevo caudillo por sustituir a Guzmán Blanco duraron poco, y en 1879 tenemos al Ilustre Americano, como lo había titulado el Congreso, de nuevo en el poder. Y con él, otra vez un Banco de Caracas, pero con el agregado de tenerlo ahora como su socio. Esta nueva entidad financiera dura hasta 1890, cuando Guzmán Blanco ya definitivamente retirado de la vida política venezolana, vende sus acciones. Esto empuja la liquidación del banco para que, reorganizados los accionistas, creen otro: el Banco de Venezuela, que aún existe. Sin embargo, esto no significó una desaparición de la influencia guzmancista: su presidente y por los siguientes años gran figura de las finanzas venezolanas siguió siendo el concuñado de Guzmán Blanco, Manuel Antonio Matos[iv].
Tres cosas demuestran esta breve historia del nacimiento del Banco de Venezuela: primero, el grado de fortalecimiento de la burguesía en veinte años que pasó de ser una burguesía mercantil, cuyos instrumentos más elaborados eran las letras de cambio, a volverse una burguesía financiera con bancos[v]. En 1893 funda su primera gran asociación gremial, la Cámara de Comercio de Caracas[vi]. En segundo lugar, se ve el alcance de la alianza entre Guzmán Blanco con esa nueva burguesía. De algún modo logró encarnar en sí mismo al rico burgués y al caudillo. La Compañía de Crédito no fue, ni de lejos, la única. En todo el país se crearon Juntas de Fomento para obras públicas que sirvieron para canalizar fondos a elites locales. Siempre hubo hombres de negocios que se beneficiaron con sus relaciones con el poder, como Gerardo Patrullo, el gran proveedor del ejército realista durante la Independencia, o Pedro Obregón, uno de los grandes operadores del régimen de los Monagas[vii]. Los caudillos también se las ingeniaron para participar en los negocios, bien de forma legítima, o bien a través de actos de corrupción como el sobreprecio en la compra de armas o el inflado de la nómina de soldados[viii]. Pero esto en conjunto se trataba de algo distinto, estructural, sujeto a un plan. La tercera, es que esta actividad de Guzmán Blanco como presidente y a la vez accionista del banco que le prestaba dinero a su gobierno, es sólo una de las caras de un fenómeno mucho más amplio: ese que la historiadora María Elena González Deluca definió como la combinación de los negocios de la política con la política de los negocios[ix]. Es decir, una franja muy tenue, en realidad imperceptible, entre el diseño e implementación de las políticas económicas, y la participación directa en los negocios que las mismas propiciaban. Venezuela no era un caso excepcional en una época en la que el lobismo y los sobornos eran muy comunes, las compañías imponían agendas imperialistas y había hombres como Cecil Rhodes y los Robber Barons. Pero no por eso los negocios de la elite guzmancista dejó de indignar a muchos. Incluso llegó a considerarse que aquella jactancia de la “fortuna poco común” era el epítome de la corrupción venezolana. El tiempo demostró que estábamos lejos de ver la escala a la que podía llegar.
Ahora bien, ni esa fortuna ni en realidad las grandes empresas con las que se esperaba transformar al país, tuvieron su epicentro en las relaciones con el capital nacional. El plan consistía en lo siguiente: convertir las potencialidades de Venezuela, sobre todo sus recursos, en oportunidades de negocios. Entregarlos en concesión. Eso traería inversiones, produciría mejoras en infraestructuras, fomentaría otras empresas, en una palabra: el progreso. El historiador Nikita Harwich Vallenilla lo definió como el Modelo Económico del Liberalismo Amarillo[x]. Para echarlo a andar, Guzmán Blanco contó con un contexto favorable para el cometido: los años de expansión económica de la Segunda Revolución Industrial y la definitiva expansión imperial europea por todo el mundo. Había excedentes de capital buscando dónde invertir y alta demanda de materias primas. El problema estaba en que Venezuela no era especialmente atractiva para lo primero, ni tenía nada especialmente importante para lo segundo. Por eso, aunque para fin de siglo se habían logrado inversiones tan importantes como algunas líneas de ferrocarril y otras de navegación a vapor en el Orinoco y el Lago de Maracaibo, explotaciones auríferas de Guayana, tranvías en varias ciudades, algunas compañías eléctricas y otras empresas mayores o menores en todo el país[xi], se estaba muy lejos de una situación como la de Argentina y Brasil.
En 1879 se firmó el famoso Protocolo Rojas-Pereire, entre José María Rojas, uno de los diplomáticos y negociadores clave del guzmancismo[xii], y Eugène Rodrigues Péreire (o Eugène Péreire), presidente de la Compagnie Genérale Transatlántique, de Francia. Este acuerdo, básicamente le entregaba a este último el derecho de explotar todas las tierras baldías, todo el carbón, todo el guano, todo el oro, el asfalto, la amonedación de todo el oro de la república, la navegación a vapor por el Orinoco y el Apure, todos los posibles ferrocarriles y el cable submarino. Aquello generó un escándalo proporcional a las ventajas del contrato: básicamente convertía a Venezuela en una colonia de Compagnie Genérale Transatlántique, un poco al estilo de las compañías coloniales de las que se habló en el capítulo pasado. Y eventualmente, como temió Gran Bretaña, en una semicolonia francesa. No faltó quien comparara el acuerdo a la Compañía Guipuzcoana. Al final el acuerdo no fue aprobado, pero sí marcó la lógica del proyecto: poner a disposición de las compañías capaces de explotarlos, todos los recursos de Venezuela. En veinte años, en efecto, todo lo nombrado había sido entregado en concesión, aunque a distintas empresas de varios países[xiii].
Lo ocurrido con los ferrocarriles fue emblemático. Pocas cosas eran un signo de progreso más claro, y a la vez movían más capitales en el siglo XIX. Venezuela llevaba años pensando en un ferrocarril, y de hecho fue de los primeros proyectos que emprendió el Ministerio de Fomento. Pero hubo que esperar a las relativas paz y estabilidad del guzmancismo para que se inaugurara la primera línea, entre las minas de Aroa y el puerto de Tucacas en 1877. Sin embargo, el gran sueño era unir a Caracas con su puerto de La Guaira, una ruta escarpada que, en unos veinte kilómetros de distancia, baja unos mil metros de altitud. Naturalmente, la Compañía de Crédito es la primera comisionada para la empresa. Convertida ahora en Junta de Fomento para el ferrocarril Caracas-La Guaira en 1873, echó a andar el proceso, pero pronto se demostró que el comercio local no tenía pulmón para acometer algo de ese tamaño, al tiempo de el de los bonos de la deuda venezolana para el financiamiento no resultó suficiente. En 1880 entra en escena el estadounidense William Pile (1829-1889). Su biografía es la del típico militar victorioso de la Unión de Guerra de Secesión, que después se hace político y hombre de negocios. Si en algún lugar del mundo los negocios de la política llegaron a un extremo de desarrollo, fue en los Estados Unidos de la Reconstrucción, cosa que aún empaña a Ulysses Grant como una de las administraciones más corruptas de la historia de los Estados Unidos.
Pile había sido diputado, gobernador de Nuevo México, embajador en Brasil y de ahí siguió con el mismo cargo en Venezuela. Llevaba el objetivo de resolver los desacuerdos con el gobierno de Guzmán Blanco, que en su punto más intenso hicieron pensar en una invasión. Sobre todo en torno a las reclamaciones de la Venezuelan Steam Transportation. Pile no sólo resolvió todo de forma relativamente fácil y rápida, sino que decidió quedarse en el país. Muy amigo de Guzmán Blanco, montó su propia naviera, la Orinoco Navigation Company, obtuvo el derecho de la navegación lacustre en Maracaibo, fue nombrado Agente Confidencial del gobierno de Caracas en Estados Unidos y finalmente obtuvo la concesión del ferrocarril de Caracas-La Guaira[xiv]. Pile consiguió el financiamiento en Londres que la Compañía de Crédito no logró. El dato es relevante, porque marca un hito en los alcances de la burguesía local: comprobaba que estaba en condiciones de construir un edificio como el Palacio Federal, pero para algo más grande, era necesario traer “capitales” (brazos para el proyecto había en Venezuela). Pile cumplió y el ferrocarril pudo inaugurarse como el punto más alto de las fiestas por el centenario del nacimiento del Libertador, el 25 de julio de 1883[xv]. Debió ser uno de los días más felices en la vida de Guzmán Blanco, y sin duda lo fue en la de millares de caraqueños y guaireños que vieron el prodigo del tren, y de muchos millares más de venezolanos que lo leyeron en la prensa.
Pero la relación entre Pile y Guzmán Blanco también nos sirve para dibujar el funcionamiento de los negocios de la política. Pile solía ofrecer participaciones a Guzmán Blanco en sus empresas. O en otros casos Guzmán Blanco participaba directamente en aspectos clave de las operaciones. Un ejemplo es la explotación aurífera de Guayana, que durante el guzmancismo no hizo sino crecer, hasta llegar a exportase 8.200 Kg en 1885[xvi]. Y como este, se pueden citar numerosos casos. El hecho fue que para finales de siglo Venezuela tenía una pequeña red ferroviaria, que en muchos casos trabajaba a pérdida, pero que en otros era exitosa y generaba verdaderos cambios en sus regiones[xvii]. Había una actividad minera en funcionamiento e incluso unos incipientes desarrollos industriales. Caracas y algunas ciudades grandes tenían ya teléfonos, manejados fundamentalmente por compañías norteamericanas. Había un servicio de cable submarino directo con Europa, el llamado Cable Francés. No es un hecho menor la fundación de la Electricidad de Caracas en 1895, por parte del Ingeniero Ricardo Zuloaga (1867-1932). Dos años después ya estaba poniendo en marcha una planta hidroeléctrica en El Encantado, en los alrededores de Caracas, lo que representaba toda una innovación tecnológica para el momento (la primera planta hidroeléctrica del mundo se había construido en 1880)[xviii].
Los venezolanos de la época veían a los ferrocarriles como el signo más claro del progreso, pero en realidad fue en empresas como la Electricidad de Caracas donde el proyecto de verdad estaba dando resultado. Eso es lo que se quería desde 1830: que emprendedores modernizaran e hicieran más próspero y más moderno al país. La honda crisis en la que se sumerge Venezuela en la última década del siglo XIX, que tuvo su epítome con el bloqueo y bombardeo de nuestras costas por las armadas de Alemania y Gran Bretaña en 1902 debido al impago de la deuda externa, ha hecho pensar (como lo subraya Harwich Vallenilla en el mismo título de su trabajo), que el modelo económico del liberalismo amarillo fue un fracaso. Pero no fue así. Al contrario, consiguió fundamentalmente lo que se propuso, en las proporciones en que eran posibles para el momento. Es algo que vemos de forma muy clara si consideramos que, más allá de los telégrafos, ferrocarriles, teléfonos y plantas eléctricas que no cambiaban la estructura económica del país, sentó las bases de algo que sí lo haría, e incluso más allá de todo lo pensado: la industria petrolera. Pero eso ya ese es otro capítulo de nuestra historia[xix].
Negocios y política en Venezuela (III)
[i] Mary Floyd, Guzmán Blanco: la dinámica política del septenio, Caracas, Biblioteca Nacional, 1988.
[ii] María Elena González Deluca, Negocios y política en tiempos de Guzmán Blanco, 2da. edición, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 2001, p. 74
[iii] En 1871 se creó una moneda de curso legal llamada venezolano. Sustituía al peso, que en realidad sólo existía en términos contables, ya que lo que eran circulaban monedas extranjeras. Se considera un paso importante en el proceso de consolidación del Estado-Nación.
[iv] Una buena biografía suya: Catalina Banko, Manuel Antonio Matos, Caracas, Biblioteca Biográfica Venezolana No, 67, Caracas, El Nacional/Fundación Bancaribe, 2002.
[v] En 1882 se fundó el Banco de Maracaibo, y en 1890 un nuevo Banco Caracas.
[vi] María Elena González Deluca, Los comerciantes de Caracas. Cien años de acción y testimonio de la Cámara de Comercio de Caracas, Caracas, Cromotip, 1994.
[vii] Carmen Gómez, Pedro Obregón: política, corrupción y riqueza. Venezuela siglo XIX, Caracas, Contraloría General de la República, 1992.
[viii] Véase: Domingo Irwin, «Notas Sobre los empresarios políticos de la violencia personalista en la Venezuela de la Segunda mitad del siglo XX». Tierra Firme, Vol. 8, No. 29, 1990, pp. 15-20
[ix] González Deluca, Negocios y política en tiempos de Guzmán Blanco… p. 35.
[x] Liberalismo Amarillo es el nombre que se le da al movimiento, así como al período de hegemonía, del Gran Partido Liberal Amarillo, como pasó a llamarse el Partido Liberal durante el guzmancismo. Véase: Nikita Harwich Vallenilla, “El modelo económico del liberalismo amarillo. Historia de un fracaso, 1870-1908”, AAVV, Política y economía en Venezuela, Caracas, Fundación John Boulton, 1976, pp. 203-246.
[xi] Un trabajo muy importante: Nikita Harwich Vallenilla (Coord.), Las inversiones extranjeras en Venezuela: siglo XIX, Caracas, Academia de Ciencias Económica, 1992, dos tomos.
[xii] El diplomático, escritor y comerciante José María Rojas (1828-1907), encarnaba la alianza con los comerciantes como pocos podían hacerlo: compañero de escuela de Guzmán Blanco, del que era muy amigo, era cuñado de Henry Lord Boulton y gerente de la sucursal de la sede de su compañía en Caracas. Como diplomático, representó a Venezuela en muchos países y negociaciones, y como hábil administrador a Guzmán Blanco en sus inversiones personales. Cuando el Papa León XIII le otorgó el título de Marqués, comenzó a firmar como Marqués de Rojas. Fue autor de varios trabajos históricos, siendo el más famoso de todos su biografía de Francisco de Miranda de 1884, El General Miranda (se puede leer en: https://archive.org/details/elgeneralmiranda00roja).
[xiii] Sobre el Protocolo Rojas-Péreire, González Deluca, Op. Cit., pp. 107 y ss.
[xiv] González Deluca, Op. Cit., pp. 151-159. Véase también: Tarcila Briceño de Bermúdez, “Contratos de navegación en el Orinoco (1847-1898)”, en Nikita Harwich Vallenilla (Coord.), Inversiones extranjeras en Venezuela, Caracas, Academia Nacional de Ciencias Económicas, 1992, Tomo I, pp. 35-59; y Marcos Andrade Jaramillo, “El caso de la Orinoco Shipping and Traiding Comapny, Limited”, en Ibídem, pp. 61-104
[xv] Para la historia de los ferrocarriles en Venezuela: José Murguey, Construcción, ocaso y desaparición de los ferrocarriles en Venezuela, Mérida, Universidad de los Andes, 1997.
[xvi] Aníbal Martínez, “Oro”, Diccionario de Historia de Venezuela, edición digital, Fundación Empresas Polar (http://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/o/oro/ consultado 13 de abril 2020).
[xvii] Como el Gran Ferrocarril del Táchira, una de las pocas empresas ferroviarias de capital venezolano. Véase: Alfonso Arellano, El ferrocarril del Táchira: ingeniería y arquitectura entre 1893 y 1926, San Cristóbal, Universidad Nacional Experimental del Táchira, 2008.
[xviii] Rafael Arraíz Lucca, La electricidad de Caracas, Caracas, Universidad Metropolitana/Universidad Católica Andrés Bello, 2006.
[xix] Hemos publicado al respecto: T. Straka, “Y Guzmán Blanco creó PDVSA”, Debates IESA, 29 de mayo de 2023 (http://www.debatesiesa.com/y-guzman-blanco-creo-pdvsa/)
Deja tu opinión en la caja de comentarios
FUENTE: >>https://politikaucab.net/2023/12/05/negocios-y-politica-en-venezuela-y-iv/
Si quieres recibir en tu celular esta y otras noticias de Venezuela y el mundo, descarga Telegram, ingresa al link Https://t.me/NoticiaSigatokaVenezuela.
REDES: Twitter: @SigatokaNegra1 ; Instagram: @sigatokanegra ; Canal Telegram: @NoticiaSigatokaVenezuela ; Email: sigatoka.negra@yandex.com ; Tumblr: sigatokanegra
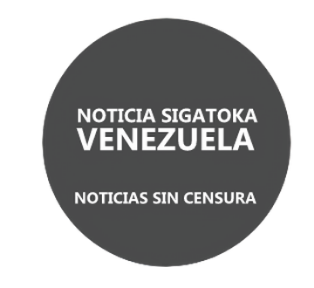

No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR EMITIR TU OPINIÓN
Todos los contenidos publicados en este sitio web son propiedad de sus respectivos autores. Al utilizar este sitio web afirmas tu aceptación sobre las Condiciones de uso, la Política de privacidad, uso de cookies y el Deslinde de responsabilidades legales.