El 24 de julio de 1925, es una fecha que sin alcanzar los ribetes históricos de la conmemoración de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo o de los ecos repetidos del nacimiento de Bolívar, tiene una importancia que debería ir más allá de una nota de pie de página, pues de haber seguido otra deriva histórica, habría marcado uno de los cimientos del país moderno. Ese día, hace exactamente cien años, dos hechos paralelos se conjugaron para marcar una ruptura sorda en el largo y sombrío período del general Juan Vicente Gómez, quien gobernó a Venezuela como quien aprieta lentamente la garganta de un país, sin sangre visible pero con eficacia implacable.
El primero fue la inauguración definitiva de la Gran Carretera Trasandina, la obra que arribaba a San Cristóbal reunía 1.536 kilómetros de longitud que partían desde el corazón del centro del país y se extendía hasta las espaldas occidentales, lamiendo las faldas de los Andes hasta adentrarse en el Táchira, en ese entonces región estratégica y sentimentalmente compleja para Gómez, militar tachirense por nacimiento pero centralista por ambición. El segundo hecho, menos tangible en piedra y brea pero acaso más duradero en las emociones colectivas, fue el inicio de una amnistía general que tuvo un episodio festivo que se denominó entonces “la reconciliación de la familia tachirense”: una especie de amnistía disfrazada de gesto paternal, con el regreso de unas veinte mil de veinticinco mil familias tachirenses desterradas desde 1913, cuando Eustoquio Gómez asumió el poder el estado Táchira y limpió a su tierra natal de rivales, antiguos aliados, periodistas, comerciantes y clanes enteros cuya sola presencia comprometía su autoridad emergente. Un terror que respondía a otro terror: el que infundía sobre el Gobierno la sombra del expresidente Cipriano Castro
La Trasandina y la Reconciliación del Pueblo Tachirense
Ambos hechos, vistos desde la perspectiva del centenario, parecen dos caras de una misma moneda: el intento de coser un país cuyas costuras venían desgarradas desde la Guerra Federal y que la autocracia gomecista pretendía reparar no con democracia sino con cemento, asfalto y lazos familiares reconstituídos bajo la égida del perdón calculado. Pero lo que podría haber sido el punto de inflexión de una dictadura hacia una forma menos cruda de despotismo ilustrado, terminó siendo más bien una pausa breve, muy breve, en el largo y sombrío régimen del “Benemérito”.
La Carretera Trasandina, al unir Caracas con San Cristóbal y demás ciudades interioranas del occidente, transformó para siempre el paisaje físico y político del país. No solo conectó las capitales regionales con el centro del poder, sino que permitió el flujo continuo —y supervisado— de bienes, soldados, ideas y también vigilancia. Era, en cierta forma, la cristalización del sueño positivista de los ingenieros militares que Gómez heredó del guzmancismo tardío: controlar el territorio es controlar la nación. Y mientras los obreros, peones y convictos redimibles abrían caminos entre riscos, laderas y sabanas infestadas de malaria, Gómez consolidaba su dominio de un país que ya no se definía por regiones aisladas, sino por su capacidad de ser recorrido. El recorrido entre Caracas y San Cristóbal se había reducido de veinticinco a cuatro días de viaje, una diferencia considerable en términos positivos para la economía del país como también de su control político y militar.
El simbolismo de la carretera era doble: por un lado, la modernización; por el otro, el control. Los Estados autoritarios construyen infraestructuras para simular la estabilidad. “Los puentes sobreviven más que los imperios”, decía Edmund Wilson, aunque no explicaba que muchas veces son precisamente estos puentes los que terminan legitimando los imperios a los ojos del pueblo.
Pero más interesante aún, y más sepultado por el polvo del olvido, fue el episodio de San Antonio, el pequeño poblado fronterizo donde tuvo lugar lo que los voceros de entonces llamaron la “reconciliación de la familia tachirense”. Allí, en una misa celebrada por el obispo de San Cristóbal y presidida por enviados especiales del general Gómez —que no acudió en persona, Eustoquio le había recomendado no asistir, pero envió su bendición por telégrafo— se registró durante días el ingreso de más de veinte mil familias: los exiliados, los proscritos, los desterrados de las primeras purgas gomecistas. Algunos habían sido apenas muchachos cuando fueron obligados a cruzar la frontera con Colombia; otros ya no estaban vivos. Volvieron con sus hijos, o con las cenizas de los padres en pequeñas cajas de madera. La escena pudiera ser descrita como “una misa de duelo y esperanza”.
¿Por qué Gómez permitió este retorno? Hay quienes desde cierta ortodoxia suelen ver en este acto un cálculo político: pacificar al Táchira, evitar un alzamiento regional que en varias ocasiones suponían a punto de estallar, y comenzar a cerrar el capítulo de las viejas guerras familiares que desde la Independencia dividían a los clanes andinos. El país que él deseaba no era uno de ciudadanos sino de súbditos reconciliados, de familias rotas que aceptaban el retorno bajo sus condiciones.
La amnistía iniciada en 1925 culminaría dos años después con la clausura de varias prisiones políticas —incluyendo la infame Rotunda de Caracas— y la liberación en 1927 de figuras como el general Fernando Márquez y Román Delgado Chalbaud. Ambos hombres no solo eran presos políticos; habían sido también parte del círculo íntimo que Gómez había tenido que purgar para garantizarse la soledad del poder. La liberación fue, en ese sentido, un acto simbólico: el tirano, ya viejo y seguro, perdonaba a quienes podrían haberlo traicionado.
Hoy, cien años después, ni la carretera ni la reconciliación figuran con claridad en el imaginario nacional. La Trasandina ha sido fragmentada por deslaves, invasiones del monte, bandas armadas, y una política de mantenimiento tan inconstante como el clima en el páramo de El Zumbador. Las familias tachirenses regresadas se diluyeron en el tejido nacional sin haber sido nunca realmente reconocidas como víctimas. Y el gesto de amnistía, que pudo haber sido una transición hacia algo parecido a la civilidad democrática, fue simplemente una tregua en el largo sueño autoritario del siglo XX venezolano.
Pero las reformas y obras de infraestructura no podían redimir los crímenes fundacionales de un régimen. En Venezuela, la pregunta permanece abierta. Algunos prefieren hablar de las obras, no de las vìctimas ni de los exiliados. Los políticos invocan la carretera, no el perdón.
Quizás en un banco de la plaza Bolívar de San Antonio, este 24 de julio de 2025, un anciano con acento andino, nieto de uno de los desterrados, habrá dicho: “Mi abuelo volvió ese día. Y nunca más habló de Gómez”. Ese silencio, pienso ahora, fue su forma de perdón —o su forma de resistencia.
Porque el olvido, en estas tierras, no es solo una carencia. Es también una forma de seguir viviendo.
El Rostro Bueno del Gomecismo
Por mucho que las épocas autoritarias tiendan a endurecer el alma colectiva, como si la historia sólo pudiera escribirse con látigo y decreto, de cuando en cuando emerge —con la discreción de lo que no exige trompetas— un gesto que desentona en la brutal armonía del poder. Tal fue el caso de aquella amnistía general, una decisión que aún hoy, a pesar de su peso moral, apenas figura en los compendios oficiales y que, sin embargo, habla no sólo del devenir político de un país, sino también de las encrucijadas humanas dentro del engranaje de una tiranía. Que Juan Vicente Gómez, caudillo de brutal longevidad, optara por liberar presos políticos y clausurar mazmorras es, en sí, un hecho desconcertante. Pero lo es más si se recuerda que el dictador, ese centauro andino convertido en institución viviente, había edificado su poder sobre la eliminación sistemática del disenso.
Y, sin embargo, ocurrió. En algún momento entre 1925 y enero de 1928, la prisión dejó de ser el destino habitual del que disentía. Los portones de La Rotunda se abrieron, los castillos de Puerto Cabello y Maracaibo, conocidos por su olor a salitre y desesperanza, dejaron de albergar prisioneros políticos. Miles de familias tachirenses —que habían marchado al destierro interno por obra y gracia del brazo feroz de Eustoquio Gómez que negoció su salida vendiendo al Gobierno sus fincas, una hábil maniobra de Baptista Galindo— volvieron a su tierra. El retorno no ocurrió en sordina, ni como gesto tardío de arrepentimiento burocrático. Lejos de ser una corrección callada, un sutil desplazamiento dentro de las estructuras de la represión —como podría suponerse en un momento de fatiga del poder—, fue anunciado con el esplendor de las fanfarrias y revestido con los ornamentos de la liturgia civil y religiosa. En San Antonio del Táchira, aquel poblado fronterizo que tantas veces había sido testigo del éxodo forzoso, se escenificó una ceremonia de retorno que llevaba más el sello de la dramaturgia política que el de una reconciliación auténtica.
Hubo programa protocolar, Tedeum, discursos inflados de adjetivos y la presencia de autoridades que, hasta hacía poco, habían sido los ejecutores del mismo exilio que ahora parecía revocarse. Todo se desarrolló con la minuciosidad de un libreto oficial. Nada en aquel acto olía a redención espontánea. Por el contrario, se trataba de una demostración cuidadosamente orquestada, un ejercicio de reafirmación del poder personal de Juan Vicente Gómez, quien, al autorizar el retorno, no renunciaba al control, sino que lo reconfiguraba bajo los signos de la magnanimidad aparente.
La dictadura, entonces, no buscaba fingirse razonable, como se ha querido leer desde cierta mirada contemporizadora, sino reafirmar que hasta el alivio, hasta la gracia, era prerrogativa exclusiva del mando absoluto. El gesto de retorno, con su carga emocional y sus implicaciones simbólicas, fue transformado en una maquinaria de propaganda. Y así, la amnistía no se convirtió en una apertura, sino en una consolidación: una manera de decir que el perdón también podía usarse como instrumento del miedo, que la mano que libera es la misma que puede volver a encerrar.
Pero no fue espontáneo. El poder raramente cede por capricho. Las autocracias, aunque insistan en su fachada de absolutismo, también son permeables, de vez en cuando, a ciertas corrientes subterráneas. En este caso, la historia ha señalado a un personaje que, sin pertenecer al panteón de los mártires ni a la galería de los grandes tribunos, ejerció una influencia que en la práctica resultó más eficaz que mil discursos: el doctor Francisco Baptista Galindo, abogado tachirense, Secretario de la Presidencia, y —como lo recordaría con cierta melancolía Jorge Olavarria en su obra “Gomez. Un enigma histórico” — hombre de “maneras suaves y persuasivas” que lograban “aflojar la mano de hierro” del dictador.
¿Puede uno hablar de bondad en un sistema construido sobre el miedo? ¿Es lícito otorgar dimensión moral a los engranajes humanos de un régimen despótico? Estas son preguntas que encienden el debate y que, sin embargo, encuentran una respuesta tenue pero firme en la figura de Baptista Galindo. Rafael Simón Jiménez, ese espíritu acucioso que se sumerge con pasión en la historia para encontrar explicaciones al presente, lo llamó con sobriedad “el rostro bueno del gomecismo”, y en su argumento hay una clave esencial para entender aquella clemencia insólita: no todos los hombres que sirven al poder comparten sus métodos. "Existen personajes que compartiendo en lo fundamental los propósitos del gobierno y gozando de las simpatías del jefe, difieren en sus formas y sobre todo se oponen por razones de humanidad a todo acto de atropelló a la dignidad y la integridad de los ciudadanos". Algunos, si bien participan del consenso político dominante, interponen un límite: no por rebeldía, sino por humanidad.
Pero la historia rara vez se escribe con una sola pluma. Pedro Manuel Arcaya, uno de los escasos intelectuales que supieron moverse dentro del régimen tratando de no mancharse de servilismo, quiso también reivindicar su papel en este episodio. En una “Aclaratoria” posterior —redactada con el tono de quien se dice malinterpretado— Arcaya recordó que desde su regreso al gobierno en 1925, él y Baptista Galindo emprendieron una campaña conjunta para persuadir a Gómez de liberar a los presos. “Obtuvimos entonces el resultado apetecido que no pude lograr yo solo de 1914 a 1917”, escribió. Y añadió un dato que pone el contexto en perspectiva: el propio Gómez comenzaba a considerar la posibilidad de su retiro para 1929. Era el atardecer de una era, y quizás también un momento de balance íntimo para el dictador.
No es que Gómez se volviera un demócrata, ni mucho menos. La amnistía no fue el fruto de una conversión, sino de una coyuntura. Los vientos políticos —y, probablemente, los fantasmas personales— soplaban en otra dirección. La represión había alcanzado su clímax; no quedaban enemigos a la vista. Desde esa cima solitaria del poder, tal vez el caudillo encontró aceptable el consejo de sus interlocutores más razonables. Pero sin la insistencia, sin la constancia de personajes como Baptista Galindo —que lejos de enfrentarse abiertamente al régimen, optaron por minarlo desde la comprensión y la persuasión—, nada habría cambiado.
La figura de Galindo, por eso mismo, es difícil de clasificar. No fue un opositor, ni un héroe convencional. Tampoco fue un esbirro, ni un oportunista. Su virtud consistió en entender que incluso dentro de las estructuras más cerradas hay margen para la acción moral. No desafió el sistema, pero lo contuvo. No luchó por su derrocamiento, pero sí por su humanización. En su conducta se cifra un tipo de coraje menos celebrado: el que no busca la gloria, sino el alivio del dolor ajeno.
Los críticos más severos podrían ver en esta actitud una forma de complacencia. Pero ese juicio suele olvidar que no todos los contextos admiten la disidencia frontal. En regímenes como el gomecismo, sobrevivir con dignidad ya es un acto político. Y actuar a favor de los oprimidos —aunque sea desde dentro, y aunque sea con prudencia— tiene un valor moral que el simplismo ideológico no logra captar.
El Eco Apagado del Gesto Solitario
Por supuesto, sobra quienes restan valor y denigran de esas acciones en solitario o que simplemente prefieren barrerlas debajo de la alfombra para echarlas al olvido. Quizás muchos de los miles de beneficiarios de aquella amnistía general jamás supieron ni siquiera que detrás de ella estaba el tesón de Baptista ¿y por qué no? del propio Arcaya y por tanto no hubo el agradecimiento para ellos solo lo recibió Gómez, cómo quedó expresado en los testimonios de muchos de ellos, algunos de los cuales pasaron a integrarse a su Gobierno. Así suele pasar en muchos casos de la vida, pero la investigación histórica debe darlos a conocer y nutrir con ello el análisis político actual para que pondere las fuerzas políticas que se mueven en las sombras.
Es curioso cómo el tiempo, que todo lo consume, termina siendo más benévolo con los gestos discretos que con los estruendosos. La amnistía de 1925-1928 no cambió el rumbo de la historia venezolana —Gómez seguiría en el poder hasta su muerte en 1935—, pero sí permitió una tregua. Fue un paréntesis en la violencia, un acto de reparación silenciosa. Hoy, cuando el país arrastra otras formas de opresión, y cuando el cinismo amenaza con anestesiar la sensibilidad pública, la memoria de aquel gesto —y del “hombre bueno” que lo propició— recobra un significado inesperado.
Porque, al final, incluso las dictaduras más férreas contienen grietas por donde puede filtrarse la decencia. Y en esas grietas, a veces, se asoman hombres como Francisco Baptista Galindo: sin escudos, sin banderas, sin ambición heroica. Sólo con la voluntad obstinada de hacer el bien.
Como sucede con frecuencia en las gestas menores —esas que no tienen pólvora ni estandarte, pero cuyo efecto se prolonga a lo largo de las generaciones como una grieta sorda bajo el mármol de las grandes proclamas—, el acto que condujo a la amnistía general de 1925 no surgió de un arrebato del poder magnánimo, sino del silencioso trabajo de dos hombres, de dos voluntades más bien civiles que políticas: Baptista, acaso el más tenaz, y Arcaya, siempre más inclinado a las consideraciones jurídicas que a los cálculos del poder.
Se dirá que Gómez fue el autor de la gracia. Y sí, en sentido técnico, fue su firma la que selló la orden. Pero ¿desde cuándo una firma encierra toda la voluntad del acto? ¿Desde cuándo el dedo que estampa el documento agota el relato de su génesis? A decir verdad, la historia de esa amnistía está tejida no en las proclamas oficiales, sino en los pasillos discretos, en los intercambios epistolares que jamás fueron publicados, y en las confidencias murmuradas bajo la forma de recomendaciones: "Presidente, convendría…", "General, esto aliviaría tensiones", "Sería visto como un gesto de reconciliación…".
Entre quienes niegan valor a esas gestiones discretas, algunos las ven como adulaciones disfrazadas de altruismo; otros simplemente las echan al olvido, como si la historia no tuviese derecho a registrar lo que se hace sin estruendo. Pero todo historiador con sentido de la proporción —y del matiz— sabe que los gestos verdaderamente importantes rara vez son los más visibles. El alboroto suele acompañar al fracaso; la eficacia se desliza en silencio.
Los beneficiarios de la medida —hombres que hasta el día anterior habían sido perseguidos, exiliados o encarcelados por delitos políticos o por el mero acto de pensar en voz alta— no supieron, en su mayoría, a quién debían ese alivio. Algunos creyeron sinceramente que se trataba de una decisión espontánea del General-Presidente. Así lo expresaron en cartas de gratitud y en discursos temblorosos, muchos de los cuales fueron leídos en actos oficiales, grabados en placas de mármol o reciclados como apoyo para incorporarse, más adelante, al aparato administrativo del mismo régimen que hasta hacía poco los había reprimido. Ironías de la política tropical.
Y sin embargo, hubo algo profundamente humano —y por tanto profundamente trágico— en ese olvido. Porque si bien los nombres de Baptista y Arcaya rara vez aparecen en los libros de historia de texto escolar, su papel fue esencial en dar forma a la ficción de una clemencia presidencial. Si Gómez fue el rostro visible, ellos fueron el aparato circulatorio de la decisión: canalizaron la presión, hicieron ver la conveniencia, ofrecieron el lenguaje adecuado para que la medida pareciera no una concesión, sino una afirmación de fortaleza. ¡Y qué importa que fuera una mezcla de cálculo y sensibilidad! Lo importante es que sucedió.
Uno podría preguntarse: ¿por qué no se alzó Baptista a reclamar el mérito? ¿Por qué no escribió Arcaya unas memorias mas ardorosas que revelaran su parte en el drama? La respuesta, como en tantas otras esferas de la vida venezolana (y en general de la historia iberoamericana), está en la íntima relación entre pudor, temor y estrategia. Reivindicar públicamente una acción ejecutada en privado podía interpretarse como vanidad, o peor aún, como traición. En un país donde los gestos públicos tienden a ocultar intenciones privadas, y donde todo mérito sin respaldo militar es sospechoso, a veces el mayor acto de lucidez consiste en permanecer en silencio.
Pero si la historia —esa que se reescribe en gabinetes polvorientos, no la de los discursos del 5 de julio— ha de tener algún sentido, debe nombrar a quienes actuaron sin aplauso ni escolta. Porque en el fondo, la política no se mueve solo por los grandes pronunciamientos, sino por los pequeños empujes, las palancas bien ubicadas, las frases susurradas al oído correcto.
Es aquí donde el historiador se vuelve un arqueólogo del gesto mínimo, del documento lateral, del personaje que apenas aparece en una nota al pie. Y es también aquí donde el análisis político contemporáneo puede encontrar una clave para entender las fuerzas que operan en las sombras, que mueven las piezas sin ruido, que ganan sin aplausos.
¿No es acaso el presente una interminable repetición de ese teatro? Las figuras visibles —líderes, gobernantes, candidatos— recogen el crédito y la furia, pero muchas de las decisiones que alteran el curso de los hechos se gestan en conversaciones sin acta, en reuniones sin cámara, en iniciativas individuales que no buscan gloria sino resultado. La historia, si quiere ser justa, debe mirar también allí.
Baptista murió sin ceremonia, aunque el rumor fue que fuerzas malignas lo envenenaron para cobrarle aquel gesto humanitario. Arcaya, al parecer, tampoco tuvo grandes biografías. Pero si hoy se habla de reconciliación en Venezuela como posibilidad —remota, cíclica, esquiva— es porque alguna vez existió la idea de que un acto de clemencia podía servir no como premio, sino como piedra fundacional para reconstruir una política de convivencia. Y esa idea no surgió del general montado a caballo, sino del civil que, desde su escritorio, empujó una idea hasta volverla decreto.
No hay monumento para ese tipo de hombres. Pero tal vez la historia pueda servir, al menos, como lápida simbólica. Una lápida escrita no con mármol, sino con análisis. Porque a fin de cuentas, como dijo un viejo historiador inglés, la gratitud es una flor rara en los jardines de la política. Pero no por eso debemos dejar de buscarla. Aunque florezca en las sombras.
FUENTE: >>https://www.elnacional.com/2025/07/costuras-de-asfalto-la-trasandina-y-el-perdon-que-nunca-llego/
Si quieres recibir en tu celular esta y otras noticias de Venezuela y el mundo, descarga Telegram, ingresa al link Https://t.me/NoticiaSigatokaVenezuela.
REDES: Twitter: @SigatokaNegra1 ; Instagram: @sigatokanegra ; Canal Telegram: @NoticiaSigatokaVenezuela ; Email: sigatoka.negra@yandex.com ; Tumblr: sigatokanegra
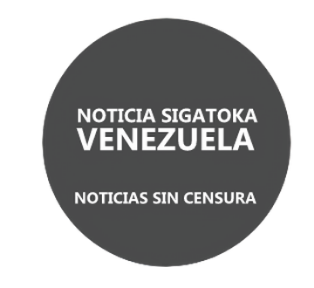

No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR EMITIR TU OPINIÓN
Todos los contenidos publicados en este sitio web son propiedad de sus respectivos autores. Al utilizar este sitio web afirmas tu aceptación sobre las Condiciones de uso, la Política de privacidad, uso de cookies y el Deslinde de responsabilidades legales.