Venezuela transita un equilibrio inestable en el que el régimen conserva instrumentos de coerción suficientes para bloquear la alternancia, pero enfrenta simultáneamente tres fuerzas convergentes: (i) presión internacional renovada, ahora con un componente militar internacional en el Caribe; (ii) fatiga social acumulada que reduce progresivamente lo márgenes de gobernabilidad; y (iii) una mayoría ciudadana que expresa su deseo de cambio político y que, de acuerdo con una encuesta reciente, mantiene la convicción de que la oposición ganó la elección presidencial de 2024. Este triángulo estratégico reconfigura las probabilidades de desenlace: Hoy, más que un “día D” que, como lo demuestran casos como el de Sri-Lanka (2022-2024) y Sudán (2019-2021), nunca se puede descartarse, el horizonte plausible en el caso de Venezuela, es un proceso escalonado, donde la intensidad de la presión externa y las fisuras internas determinarán si habrá transición, y si está será negociada o abrupta.
Clima de opición y legitimidad percibida
Los últimos estudios de una encuestadora respetada recogen dos vectores con potencia política: primero, un deseo consistente de cambio que abarca a mayorías transversales de edad, estrato y región; segundo, una convicción extendida de que Edmundo González Urrutia ganó la elección de 2024 y que ese mandato fue desconocido. Esa combinación —preferencia por cambio + percepción de abuso institucional— es más que un dato sobre el estado de ánimo social; es una fuente de legitimidad y resistencia para la oposición que hoy es la gran mayoría del país, si entendemos como oposición a todos los que se oponen al actual régimen y votaron por un cambio; así como la raíz del problema principal del régimen: su falta de legitimidad.
En lo que conocemos sobre teoría de las transiciones políticas, en la medida en la que la legitimidad de origen y de ejercicio divergen persistentemente, como es el caso de Venezuela, el régimen se ve obligado a compensar con mayor control o a negociar anclas de estabilidad (alivio represivo selectivo, concesiones económicas y políticas, o negociar sus costos de salida).
La anatomía del colapso: ¿Por qué aún no ocurre y por qué puede ocurrir?
El “colapso social” no es un acto instantáneo; es un umbral en el que fallan a la vez tres amortiguadores: ingresos mínimos, servicios básicos y expectativas. Venezuela no los ha perdido del todo —la dolarización de facto, la resiliencia de remesas (aunque muy pequeña aún), y ciertas redes de subsistencia amortiguan—, pero las expectativas sí se están moviendo: cada episodio de represión, tensión regional, interdicción marítima o sanción reaviva la idea de inminencia, de que “algo va a pasar”. El sistema autoritario responde con mayor represión selectiva y despliegues simbólicos (alistamientos, ejercicios militares), que preservan la apariencia de cohesión. Esa dinámica prolonga la vida útil del régimen, pero a un costo creciente: fatiga en los cuerpos de seguridad, erosiona lealtades que perciben el desgaste desde la primera fila y la pérdida de control narrativo sobre los “hechos” frente a públicos domésticos e internacionales cada vez mejor informados.
La probabilidad de colapso aumenta cuando coinciden: (i) shock económico (por ejemplo, inflación o presión cambiaria); (ii) evento disparador (escalda del conflicto militar, escándalo de corrupción o violación de DD. HH.); y (iii) señales de fisura entre actores gubernamentales o institucionales. Sin ese “tridente”, lo más probable es la estasis conflictiva: alta tensión, baja resolución.
La presión de Estados Unidos: ¿hasta dónde puede llegar?
La incógnita central de esta coyuntura, en el actual momento, es el vector estadounidense. Bajo un liderazgo presidencial poco predecible, con promesas inconclusas en otros frentes (Israel–Palestina; Rusia–Ucrania), la pregunta “¿hasta dónde?” exige separar capacidad de intención y ventana política.
Capacidad: EE. UU. posee superioridad militar, medios reconocidos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, así como capacidad de interdicción en el Caribe para degradar economías ilícitas, como quedó demostrado en actuaciones recientes. Así como la no necesidad de control territorial para ejercer coerción eficaz.
Intención: la retórica maximalista puede chocar con costos domésticos (opinión pública cansada de aventuras militares y los costos del rol de EE.UU. como policía del mundo) y con prioridades globales en otras regiones como la Indo-Pacífica, Ucrania, y Oriente Medio. La lógica más plausible, por ahora, es una campaña disuasiva de coerción gradual: interdicción sostenida, sanciones quirúrgicas, persecución financiera de redes ilícitas y apoyo diplomático a ONGs/instancias multilaterales (ONU, OEA, CPI).
Ventana política: la Casa Blanca calibrará la relación costo/beneficio en clave electoral y de política exterior. La narrativa “antinarcóticos/antiterrorismo” provee cobertura, pero no garantiza tolerancia a bajas, incidentes o escaladas no controladas. Por eso, el curso base luce como escalamiento controlado antes que intervención abierta.
En este sentido, es posible afirmar que los EE. UU. probablemente prefieren evitar una operación convencional para “imponer” cambio, pero sí mantendrán una presión multidimensional (marítima, financiera, judicial y política) que haga menos rentable y sostenible la permanencia del statu quo y más racional para las élites que participan o se benefician de su cercanía al gobierno, explorar salidas negociadas. En este guion, el objetivo no es “derrocar”, sino desbalancear hasta que se produzcan decisiones internas.
La gran pregunta es el escenario en caso de que tales decisiones no se produzcan, como hasta ahora ha sido el caso. Salir de este proceso sin resultados evidentes implica un enorme costo político y reputacional para el gobierno norteamericano, y en especial para Trump y sus aliados más comprometidos con esta operación, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio.
La economía política del poder
El régimen todavía exhibe cohesión formal en la cúpula. Sin embargo, los incentivos materiales (acceso a rentas, protección judicial, seguridad personal) son la argamasa real de esa cohesión. La presión externa —si amenaza redes financieras y movilidad internacional— podría reordenar preferencias: algunos actores claves pueden evaluar que su valor presente neto es mayor transitando a fórmulas de desescalamiento que resistiendo. El desenlace, en caso de ser negociado, dependería de que la oposición y la comunidad internacional ofrezcan garantías creíbles (justicia transicional, salvaguardas personales limitadas y condicionales, etc.)
Escenarios y desenlace probable de la presión militar
A diferencia de 2017-2019, hoy el cambio no depende de picos de protesta, sino de la interacción entre: presión externa e interna sostenida pero calibrada, fatiga interna en aparatos de control, y el sostenimiento de la legitimidad de la alternativa democrática (nutrida por la convicción ciudadana de 2024). Ese triángulo produce vmás ventanas que detonaciones.
Escenario base (actual): coerción prolongada y selectiva de EE. UU., con golpes periódicos a economías ilícitas y visibilidad diplomática de violaciones de DD. HH. La oposición capitaliza políticamente si mantiene unidad táctica y capacidad técnica. Esto empuja al régimen hacia concesiones parciales y a negociar mecanismos de alivio a cambio de compromisos verificables (liberaciones, garantías, cronogramas administrativos). De mantenerse este escenario, aunque pueda ser la apuesta principal de los Estados Unidos, implicaría una probabilidad media a baja de producir una transición política.
Escenario crítico: incidente o crisis que exponga fallas de mando y dispare reacomodos en mandos medios. Aquí, la ventana de transición se abre si existe una arquitectura diseñada para el reemplazo por un gobierno de transición con legitimidad, capacidad para garantizar la gobernabilidad en situación de emergencia, seguridad pública, y un plan económico de estabilización y reconstrucción de capacidades estatales, entre otros aspectos.
Escenario de riesgo: escalada desordenada que derive en respuesta represiva extrema o en choques con costo civil; políticamente, puede deslegitimar tanto al régimen (por violencia) como a la oposición (si el desenlace no es favorable).
En conclusión
Sobre el desenlace de la presión estadounidense: su función más efectiva será la de estimular decisiones internas —no sustituirlas—. La transición más estable sería inducida, no impuesta: pactos limitados, justicia transicional secuenciada y garantías condicionadas, con acompañamiento multilateral.
Venezuela se encuentra en una zona crepuscular entre la resiliencia autoritaria y la apertura política hacia una transición democrática. La gran mayoría del país continúa deseando un cambio político, y cree que ese cambio fue el mandato electoral del 28 de julio de 2024, lo que confiere legitimidad política a la alternativa democrática, pero ello no basta sin palancas institucionales y sin una estrategia internacional que eleve los costos de mantener el poder de facto y reduzca costos de la deserción desde adentro a favor de retornar a la democracia.
EE. UU. probablemente no desea cruzar el umbral de una intervención abierta y sostenida, y preferirá siempre el ejercicio de una coerción multidimensional capaz de reconfigurar los incentivos. El régimen aún puede resistir, pero lo hace a un costo cada vez mayor. En este marco, el cambio es más probable si la oposición complementa su legitimidad con capacidad de gobierno demostrable, y si la comunidad internacional acompaña con mecanismos de salida verificables. La transición deseada por la comunidad internacional, incluidos los Estados Unidos, es menos un estallido que un deslizamiento controlado hacia un nuevo equilibrio, donde quienes hoy detentan o sostienen el poder encuentren razones suficientes para pactar su futuro y donde la mayoría social vea cumplida la promesa largamente diferida de 2024.
La interrogante continúa, sigue siendo hasta dónde la administración Trump está dispuesta a llegar, si tal deslizamiento controlado no se produce, lo cual implicaría la continuación del escenario actual de manera prolongada con costos muy altos, no solo para el régimen, sino para la legitimidad de la propia oposición y la credibilidad e influencia geopolítica de los Estados Unidos. Por ello, todo parece indicar que el escalamiento del conflicto entre Venezuela y los Estados Unidos es un escenario altamente probable.
Déjanos saber tu opinión en los comentarios más abajo y no olvides suscribirte para recibir más contenido sobre noticias
FUENTE: >>https://politikaucab.net/2025/09/29/venezuela-en-punto-de-inflexion-presion-externa-fatiga-interna-y-los-contornos-de-una-transicion-posible/
Si quieres recibir en tu celular esta y otras noticias de Venezuela y el mundo, descarga Telegram, ingresa al link Https://t.me/NoticiaSigatokaVenezuela.
REDES: Twitter: @SigatokaNegra1 ; Instagram: @sigatokanegra ; Canal Telegram: @NoticiaSigatokaVenezuela ; Email: sigatoka.negra@yandex.com ; Tumblr: sigatokanegra
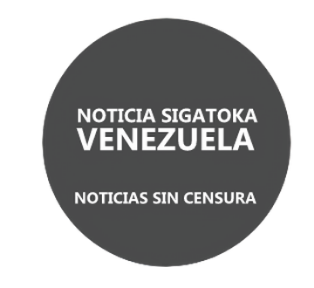

No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR EMITIR TU OPINIÓN
Todos los contenidos publicados en este sitio web son propiedad de sus respectivos autores. Al utilizar este sitio web afirmas tu aceptación sobre las Condiciones de uso, la Política de privacidad, uso de cookies y el Deslinde de responsabilidades legales.