Los libros que existían en Venezuela antes de 1810 venían de afuera.
Se importaban, mayormente de Madrid o Sevilla, y en menor proporción de México y Lima.
El libro no era una mercancía cualquiera. Se trataba de un producto muy especial, mediante el cual se transferia todo el marco y el contenido de la cultura vigente en España y se
implantan las ideas generadas en un mundo occidental; científica, tecnológica e institucionalmente más avanzado respecto al desarrollo civilizatorio de los aborígenes que habitaban lo que se conocía como Venezuela.
Desde el inicio de la conquista española hasta el arribo desde Trinidad de la imprenta que Gallagher le había comprado allá a Francisco de Miranda en 1806, se produjo una apabullante inducción y transmisión de conocimientos del viejo al nuevo mundo, que implicaba el predominio de los intereses, valores, concepciones y costumbres desde la metrópoli a los territorios sometidos a conquista y colonización.
El salto disruptivo en esta relación de servidumbre del pensar ocurre cuando se flexibilizan los controles en la circulación de libros y se pasa de las copias manuscritas a los libros hechos en imprenta. Venezuela estuvo entre los últimos en realizar ese salto, desfavorecido por la importancia terciaria que tenía para quienes pensaban en términos de extraer oro y plata.
El libro fue una herramienta fundamental en la violenta sustitución de culturas. Un propósito que tenía que cumplirse con procedimientos de máximo control para evitar que ideas consideradas nocivas por los poderes europeos se colaran en la transfusión ideológica.
La naturaleza inmaterial del conocimiento y su función de cultivar las capacidades explicativas y creativas del pensamiento exigía que estas peculiares mercancías pasaran un filtro selectivo, en las aduanas de embarque y destino, mediante una también doble revisión que asegurara el cumplimiento de las regulaciones establecidas por dos poderosas instancias del poder imperial: la Corona real y la Santa inquisición.
El cometido de la supervisión no estuvo dirigido, como se ha afirmado con una frecuencia impulsada por la primera vista, a bloquear el acceso de las élites criollas al conocimiento. Tres razones desmienten esta apreciación. Una, las restricciones también valían para los españoles. Dos, la reproducción de las instituciones españolas requería personal nativo para cubrir las necesidades de gobierno, adoctrinamiento religioso, enseñanza del habla e introducción de nuevas prácticas productivas en los inmensos, desconocidos, hostiles y poblados territorios por pacificar. Finalmente, la empresa de colonización requería como justificacion, presentarse y realizar una misión de expansión de la civilización.
Bastaría mencionar dos ejemplos de este reclutamiento de personal nativo para cumplir funciones dentro del Estado colonial: Andrés Bello y Juan German Roscio. Uno como Secretario en la Capitanía General y a
asistente del Comisario de guerra; el otro como profesor de Institutas en la Universidad de Caracas, juez y asistente de la Secretaria de Gobierno. Ambos muy por encima del nivel promedio de formación de los funcionarios peninsulares.
Naturalmente, los libros que circulaban en la Venezuela colonial obedecían a las demandas de instituciones que los requerían para cumplir su misión. También integraban este incipiente y precario mercado colonial de libros, aquellos particulares ávidos de saber y con los suficientes ingresos para adquirirlos.
Pero la más generalizada y radical imposibilidad de
acceso a los libros siempre fue el altísimo porcentaje de población que no sabía leer. Para los pocos miles de vecinos que tenían las ciudades de la Venezuela colonial, saber leer era un privilegio.
Los lectores de uso, obligados a leer para enseñar religión, se concentraban en los misioneros que adoctrinaban a los pueblos de indios periféricos a los asentamientos de españoles, en los conventos que se constituyeron en algunas de las principales ciudades, en los seminarios, en iglesias y colegios religiosos.
Más tarde, se produce una extraordinaria ampliación de lectores con la elevación del Seminario de Santa Rosa a Real Universidad de Caracas en 1721. Al año siguiente adquiere el estatuto de Pontificia por Bula de Inocencio XIII.
En aquellos días también se incrementó el número de lectores a consecuencia de la ampliación de
la instrucción mediante escuelas privadas que enseñaban a leer, contar, escribir y principios básicos de la doctrina católica.
Pero el más enérgico y provechoso impulso en la relación entre educación y elevación de la afición por la lectura se produjo en dos tiempos: en los retraídos espacios educativos de los seminarios y en la democratización del saber que se inició con la creación formal de los estudios universitarios. Este avance abrió caminos para la conformación de una élite civil de profesionales que nutrió de intelectuales y hombres de letras a la Capitanía General de Venezuela cuando ella fue creada.
Y a partir de allí se incubó desde la instituciones coloniales y con las ideas adquiridas en los libros, la formación del pensamiento independentista en Venezuela.
Se acumularon generaciones que conocían a los dos mundos que los determinaban, que leían, estudiaban y pensaban con independencia de las conveniencias del poder colonial dominante. Sobre todo, que ejercían la virtud de pensar por si mismos. Sus aportes contribuyeron a crear una condición necesaria para arribar, unos treinta años después, a nuestra declaración de independencia. En las aulas de entonces a los profesores de la Universidad se les llamaba lectores de cátedra, porque el recurso pedagógico por excelencia era dictar clases leyendo en voz alta.
El obispo Mariano Martí en los Documentos relativos a su Visita Pastoral de la Diócesis de Caracas que inicia en 1771, indica que había en la parroquia Catedral 52 sacerdotes y reseña la existencia de cuatro conventos, el de Santo Domingo con 48 y el de San Francisco con 78 religiosos y dos conventos de monjas, el de la Inmaculada Concepción con 70 hermanas y el de Las Carmelitas con 21.
Hacia las tierras de montaña, destacó la biblioteca del convento de San Buenaventura de los caballeros de Mérida.
En los libros que circulaban en Venezuela durante la colonia, predominaban textos religiosos como la Biblia en Latín, Breviarios, Catecismos, Cartillas en español para enseñar la doctrina de la Iglesia Católica y vidas de santos. A ellos se añadía libros jurídicos, filosóficos, de historia, literatura, medicina, oficios o botánica. La difusión de libros de imaginación, como las aventuras de caballeros y pícaros, fue objeto de impedimentos.
Todos los textos que se escribieron sobre Venezuela o en Venezuela durante la Colonia fueron impresos fuera.
Entre los más celebrados debe incluirse la Historia de la conquista y población de la Provincia de Venezuela (1723) de Oviedo y Baños y los dos libros del padre Gumilla sobre el Orinoco.
En 1701 fue publicada en México una obra que tuvo una significativa circulación en Venezuela: Panegírico del día natal de Carlos II Rey católico de España, escrito por el venezolano Domingo López de Landaeta, cuyo título relieva muy bien el propósito de alabanza y exaltación de un monarca perseguido por su imagen negativa.
Es muy probable que obras impresas en Lima llegaran al Departamento de Venezuela vía Cartagena o por rutas de comunicación establecidas entre frailes de una misma orden que residían en Lima y Caracas.
Pero, en esencia, la Venezuela colonial padeció un atraso en varios términos comparativos respecto a otras naciones del nuevo mundo. La inexistencia de una imprenta fue un buen reflejo.
Se veía a sus habitantes como salvajes y a su territorio como peligroso por la amenazadora belicosidad de sus indios.
Caracciolo Parra, con el complicado interés de superar las leyendas extremistas sobre esa visión, asienta en su ensayo sobre La Instrucción en Caracas, 1567-1725 que: “ si en la comarca fue flor silvestre el valor de los indios, flor silvestre fue también, y cosechada con mayor abundancia, el heroísmo de los españoles”. El peso de las palabras, al leerlas, rompe la barrera del equilibrio. La neutralidad es una cuerda difícil de recorrer en situaciones de máxima presión y polarización.
En el siglo XVII aparecieron en nuestro país las primeras bibliotecas en seminarios y conventos que funcionaban con un sistema de préstamo de libros por un mes. Investigaciones como las realizadas por el historiador Idelfonso Leal, “Libros y bibliotecas en Venezuela colonial, 1633-1767” registran la existencia pública y privada de estas bibliotecas.
Las bibliotecas personales de integrantes de las élites contenían mucha literatura prohibida por la Inquisición. La represión no podía enjaular la conciencia y dictarle qué libros leer y cuáles no.
En ocasiones los libros incluidos en el Index llegaban a puertos de Venezuela entre las sotanas de sacerdotes y obispos.
En aquella Venezuela que apenas salía de una conquista, la circulación de las ideas, el cultivo de la lectura como puente al conocimiento y el amor por los libros fueron armas para liberarse del despotismo y conquistar con inteligencia, la libertad.
Y ese fue el papel de los libros que antes de 1810 nos llegaron de afuera.
Déjanos saber tu opinión en los comentarios más abajo y no olvides suscribirte para recibir más contenido sobre noticias
FUENTE: >>Simón García
Si quieres recibir en tu celular esta y otras noticias de Venezuela y el mundo, descarga Telegram, ingresa al link Https://t.me/NoticiaSigatokaVenezuela.
REDES: Twitter: @SigatokaNegra1 ; Instagram: @sigatokanegra ; Canal Telegram: @NoticiaSigatokaVenezuela ; Email: sigatoka.negra@yandex.com ; Tumblr: sigatokanegra
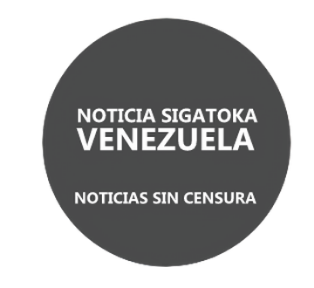

No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR EMITIR TU OPINIÓN
Todos los contenidos publicados en este sitio web son propiedad de sus respectivos autores. Al utilizar este sitio web afirmas tu aceptación sobre las Condiciones de uso, la Política de privacidad, uso de cookies y el Deslinde de responsabilidades legales.